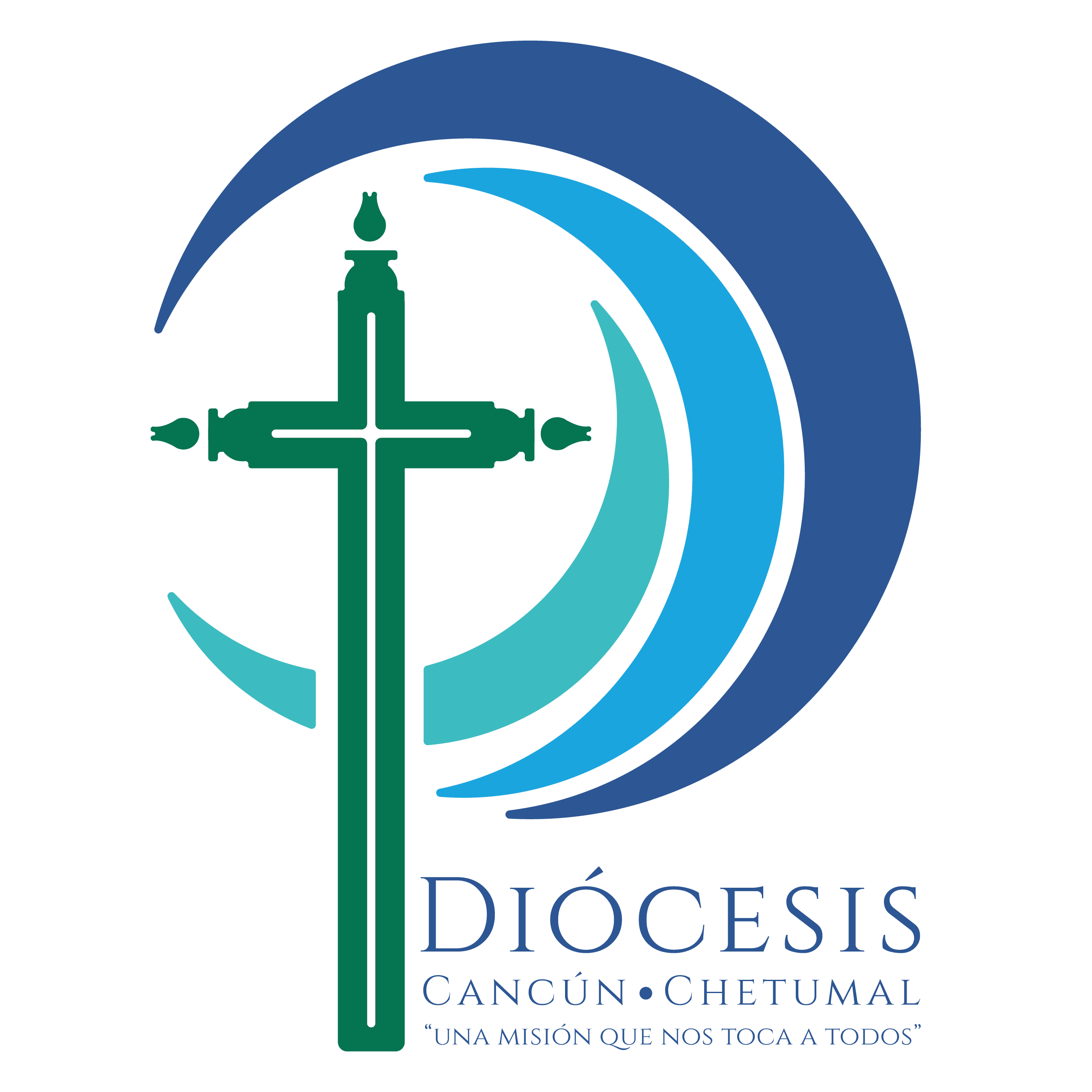Por Gabriel Arturo Ocaña Amador
Una hija llevó a su madre a un restaurante para disfrutar de una cena especial. Su madre, ya de edad avanzada y algo frágil, comía con dificultad, y a veces, pequeños trozos de comida caían sobre su blusa y su falda.
Los demás comensales miraban a la anciana con expresiones de disgusto, pero la hija se mantenía completamente tranquila.
Cuando ambas terminaron de cenar, la hija, sin mostrar la menor vergüenza, ayudó a su madre con total serenidad y la acompañó al baño.
Allí, limpió con cuidado los restos de comida que habían quedado en su rostro arrugado, intentó quitar las manchas de su ropa, le peinó con cariño su cabello canoso, y finalmente le ajustó los anteojos.
Al salir del baño, un silencio profundo se apoderó del restaurante. Nadie podía comprender cómo alguien podía exponerse al ridículo de esa manera. La hija se dispuso a pagar la cuenta, pero antes de partir, un hombre mayor, que había estado observando la escena, se levantó y le preguntó a la joven:
—¿No crees que has dejado algo aquí?
La hija, sorprendida, respondió:
—No, no he dejado nada.
El hombre entonces le dijo:
—¡Sí has dejado algo! Has dejado una lección para cada hija y una esperanza para cada madre.
El restaurante estaba tan en silencio que se podía escuchar el caer de un alfiler.Uno de los mayores honores que existen es poder cuidar de quienes nos cuidaron a nosotros en su momento. Nuestros padres y todos esos ancianos que dedicaron su vida, su tiempo, su dinero y su esfuerzo por nosotros, merecen nuestro más profundo respeto.