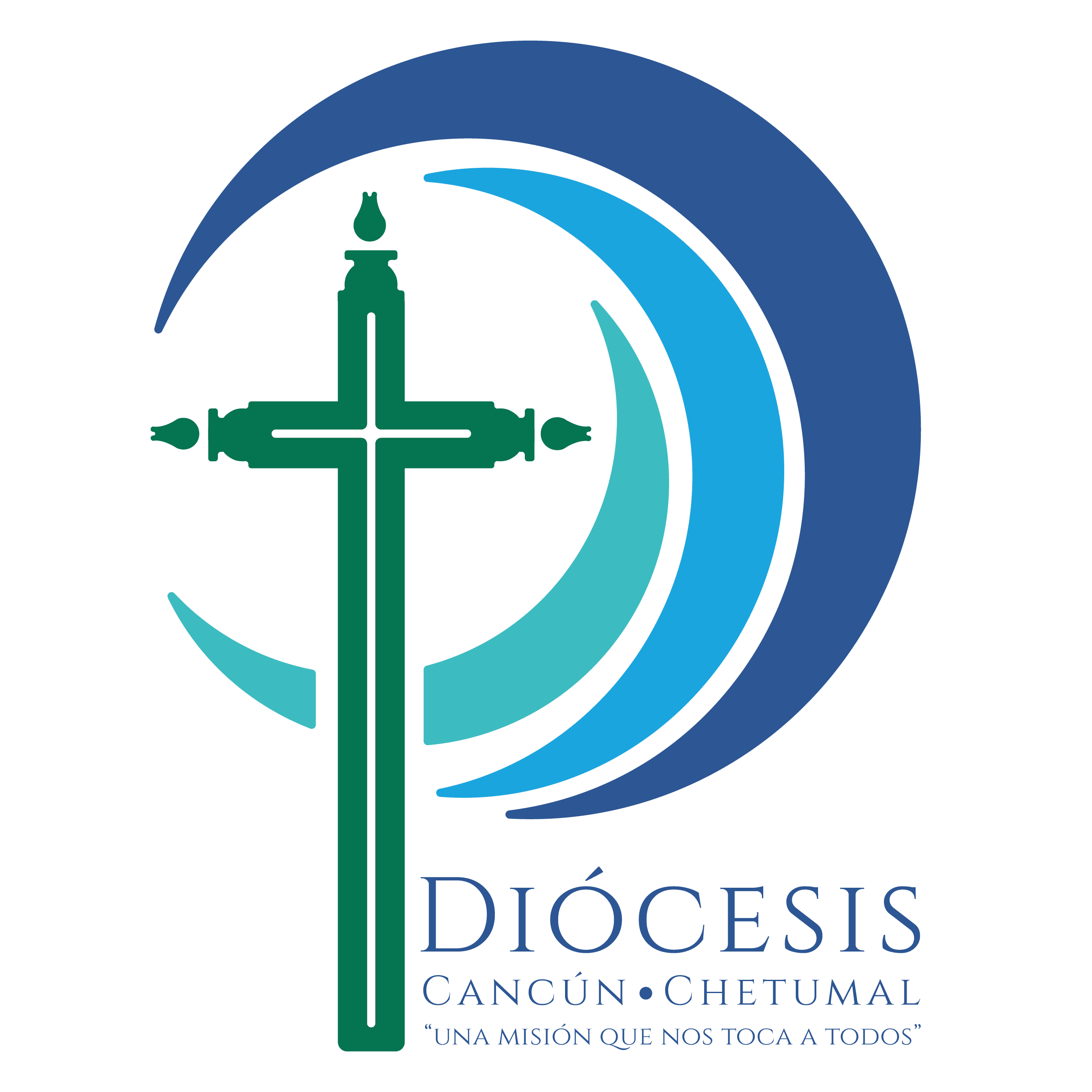Fr. Julián de Cos, O.P.
Sabemos que el Rosario ha sido –y aún sigue siendo– la oración mariana más extendida. Por desgracia, está cayendo en desuso sobre todo entre la gente joven, pues resulta –aparentemente– anticuada y aburrida. Sin embargo, cuando uno vence estos prejuicios y se anima a rezarlo a diario, descubre gratamente que esta oración alberga una gran riqueza espiritual: por eso es la oración mariana por excelencia.
Veamos qué hace del Rosario una oración tan especial.
Primeramente, podemos resaltar que tiene una estructura muy sencilla, en la que lo más importante son el Padrenuestro, las diez Avemarías y el Gloria que se rezan en cada misterio. No hace falta seguir el guion en un libro de oraciones ni que haya varias personas. El Rosario se puede rezar en privado o en comunidad, en una capilla, en la intimidad de nuestra habitación o en un autobús mientras vamos a nuestro lugar de trabajo. Además, el hecho de que combine las oraciones más conocidas por los cristianos, no sólo facilita su rezo: sobre todo le dan una gran profundidad. Para completar las oraciones más importantes, el Rosario finaliza en algunos lugares con el Credo.
Por otra parte, nos invita a contemplar pasajes –o misterios– fundamentales de los Evangelios y de la vida de María, lo cual hace que nuestro modo de contemplar a Dios sea diferente a medida que avanzamos en el rezo del Rosario. Por ejemplo, no es lo mismo lo que sentimos cuando rezamos las Avemarías mientras contemplamos la Anunciación, a cuando contemplamos el Nacimiento del Señor, la oración en el Huerto de los Olivos o a Jesús muerto en los brazos de su Madre. También interviene mucho nuestro estado anímico, pues no es igual rezar el Rosario con la alegría de haber conseguido un buen puesto trabajo, a hacerlo desde la angustia de tener a un familiar gravemente enfermo. Todo eso es lo que hace del Rosario un camino orante que cambia día a día.
Asimismo, se trata de una oración repetitiva que, cuando se reza con devoción y un ritmo bien acompasado, nos ayuda a recogernos dentro de nuestro corazón y a alcanzar un «estado contemplativo» que nos sitúa ante la amorosa presencia de Dios. Pero esto, por lo general, no se consigue rápidamente, pues requiere de práctica. Nuestras mejores maestras son las señoras mayores que reúnen por las tardes en la parroquia para rezar juntas el Rosario. Si nos fijamos, lo hacen con un ritmo muy marcado, que casi parece un canto. Puede que estas buenas mujeres –exteriormente– no pronuncien bien los Avemarías, pero –interiormente– éstos van penetrando y purificando su corazón, gracias a la acompasada cadencia de su devota oración.
Y es que, a medida que vamos tomando pericia y destreza en este rezo, notamos cómo va aunando y armonizando las dimensiones de nuestra persona –intelecto, corazón y corporalidad– y las recoge en nuestro interior para focalizarlas en Dios. Por una parte, nos pide tener el intelecto atento en el misterio que estamos contemplando, así como en lo que le decimos a la Virgen María. Si no estamos atentos, el Rosario pierde bastante de su sentido. Pero este «estar atentos» no significa que necesariamente debamos razonar el contenido de lo que estamos orando. Aunque no está contraindicado hacerlo, más que razonar, es mejor limitarnos contemplar. Por eso, en vez de meditar los misterios mientras hacemos un silencio reflexivo, lo hacemos mientras rezamos Avemarías, porque el objetivo es contemplar los misterios con los ojos de María.
Por otra parte, es muy importante tener el corazón encendido en amor hacia María y su Hijo. En efecto, a medida que rezamos el Rosario, vamos sintiendo cómo el amor que sentimos en nuestro corazón se convierte en el motor que nos mueve a contemplar a Dios. Como decíamos anteriormente, una ayuda muy importante es rezar con un ritmo bien acompasado, porque esto nos ayuda a sentir cómo el Espíritu de Dios entra en nosotros (cf. Gn 2,7), y su amor enciende nuestro corazón (cf. 1Jn 4,8). Esto no es fácil de conseguir al principio. Requiere práctica y una dolorosa transformación interior.
Curiosamente, al rezar el Rosario también interviene activamente nuestro cuerpo, pues debemos sostener con nuestra mano el rosario e ir pasando una a una las cuentas a medida avanzamos en la oración. También interviene nuestra respiración si dejamos que se acompase a la cadencia de la oración: lo cual es un buen ejercicio contemplativo practicado sobre todo en la Iglesia Ortodoxa. Asimismo, nuestro cuerpo participa en el Rosario cuando lo rezamos dando un paseo por la calle, en el jardín de nuestra casa o en el claustro de nuestro convento. En ese caso, es bueno que la oración marque el ritmo de nuestro caminar.
Pues bien, cuando nuestro intelecto, nuestro corazón y nuestra corporalidad rezan armónicamente el Rosario, entonces sentimos cómo convergen «naturalmente» hacia Dios, centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Pero, por lo general, esta armonía no se logra rápidamente. Hacen falta semanas, meses o años para alcanzar una cierta maestría. Cuando eso ocurre, uno llega con facilidad al estado de recogimiento y descubre que el Rosario es un maravilloso medio para estar junto a Dios.
No debemos olvidar otro importante factor que ha hecho que el Rosario se extienda tanto por todo el mundo: son muchos –muchísimos– los testimonios de personas y ciudades enteras que aseguran que su rezo fue fundamental para que Dios les atendiera una petición muy importante. Hablamos de miles de personas sanadas, de maridos e hijos que volvieron sanos y salvos de la guerra, de ciudades liberadas del asedio de un ejército enemigo, de regiones que superaron los devastadores efectos de una epidemia o de una erupción volcánica, etc. Y eso es así porque el Rosario nos ayuda a pedir debidamente lo que nos conviene (cf. Rm 8,26), y a aceptar dócilmente la respuesta de Dios, que no siempre es como nosotros la esperamos, pues sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos (cf. Is 55,8).
Hemos dejado para el final la clave más importante: María. Se alcanza el dominio del Rosario cuando logramos rezarlo junto a Ella, al compás de su corazón, contemplando los misterios con el amor de la Madre, la humildad de la Esclava del Señor y la fidelidad de quien estuvo al pie de la Cruz. Y, así, María nos ayuda a orar en sintonía con el Espíritu de su Hijo, que clama en nuestro corazón palabras inefables (cf. Rm 8,26) que sólo entienden los enamorados. Palabras que brotan en forma de Padrenuestros, Avemarías y Glorias.