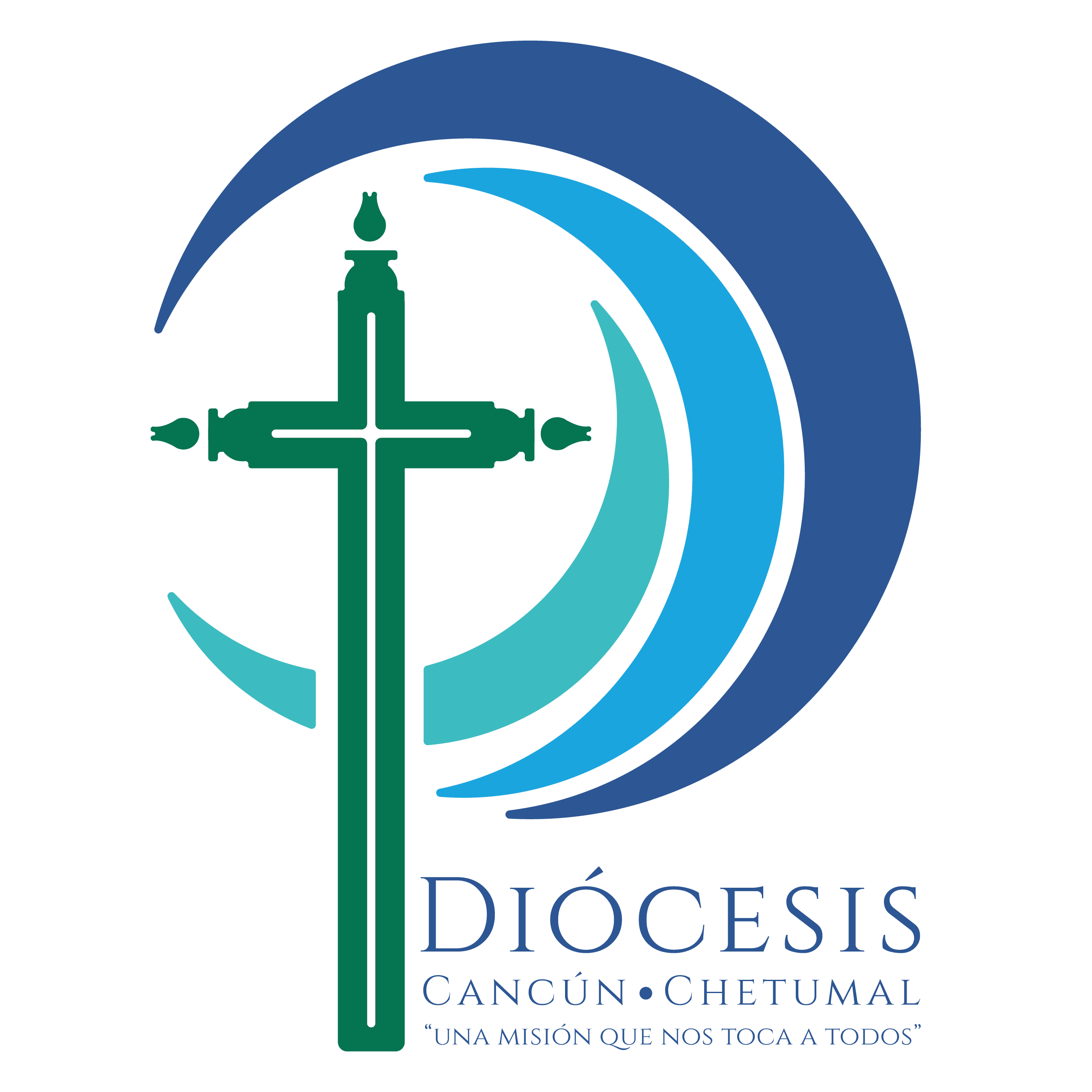«Mis ojos están llenos de Jesús a quien he mirado con todo mi amor en el momento de la elevación de la Hostia en la Santa Misa y no quiero sobreponerle ninguna otra imagen».
La obra de santa Coleta Boylet representa uno de los ejemplos más notables de renovación monástica en el contexto de la profunda crisis religiosa occidental acaecida en la época del Gran Cisma, cuando muchas personas, al no encontrar ya orientación o consuelo en las instituciones eclesiásticas, buscaron respuestas en un contacto más inmediato con Dios.
Un verdadero regalo del cielo
Antes de ser un regalo para la gran familia franciscana, Coleta fue un regalo para su familia de origen: cuando nació en 1381, su madre ya tenía 60 años y no había podido tener hijos. Su padre era carpintero en un convento benedictino, así que Coleta – diminutivo de Nicoleta en honor a San Nicolás de Bari al que se le atribuyó la gracia de su nacimiento – creció respirando la gratuidad de Dios. Muy pronto se sintió llamada y comenzó a tener visiones y una gran comunión con Él; a los 9 años el Señor le confió lo que sería la misión de su vida: la reforma de las Clarisas. Pero llevará tiempo. Mientras tanto, Coleta se preparó practicando la caridad y la penitencia, experimentando un amor tan intenso a Dios, que la hacía salir de sí mientras contemplaba extática las verdades de la divina revelación. Por efecto de su oración, Dios realizò varias señales milagrosas incluyendo algunas resurrecciones.
Una vida religiosa «singular»
Huérfana a la edad de 18 años, Coleta fue confiada al Abad de Corbie. La búsqueda del camino para realizar su vocación comenzó con una primera experiencia entre los voluntarios del hospital local, luego se fue con las Clarisas urbanas y, finalmente, llegó con los benedictinos. Coleta, sin embargo, se sentía todavía incierta y muy confundida: no podía encontrar lo que buscaba, su sed de Dios no estaba satisfecha. Conoció luego al padre franciscano Pinet y se convenció de entrar en la Tercera Orden Franciscana. Se hizo encerrar entre los muros de una pequeña habitación junto a la iglesia y allí vivió como una reclusa entre 1402 y 1406, pasando sus días en la oración, la penitencia y cosiendo ornamentos, vestidos y ropas para los pobres. Podía recibir visitas, pero sólo se comunicaba con ellas a través de una rejilla. Como ella misma escribe, el tiempo transcurrido era en parte rico en gracia, en parte en sufrimiento: Coleta, de hecho, se preguntaba cada vez más insistentemente sobre su futuro e inicialmente creyó que estas dudas venían del diablo. Sólo cuando se dio cuenta de que el plan de Dios necesitaba conducirla por ese duro proceso para abrir un camino en su alma, se sintió finalmente libre para tomar una decisión.
La reforma: un retorno a los orígenes
En 1406 Coleta recibió el velo de las Clarisas de manos de Benedicto XIII, considerado en Francia como el Papa legítimo, y pronunció sus votos según la regla de santa Clara. Este fue el comienzo de su profunda labor de reforma de la Orden, que no iba a ser otra cosa que un serio regreso a las costumbres más austeras de los orígenes, a la oración personal y comunitaria, a la vida penitencial ofrecida por la unidad de la Iglesia. El primero en aceptar el nuevo curso fue el monasterio de Besançon; luego nacieron muchas nuevas fundaciones en poco tiempo. Incluso 12 conventos masculinos aceptaron la reforma, sin haber tenido que cambiar a los superiores; al final, su obra fue aprobada por el Ministro General Franciscano y, en 1458, por Pío II. Los «pequeños monasterios», llamados así en su honor, que han llegado hasta nosotros, son unos 140 diseminados por todo el mundo.