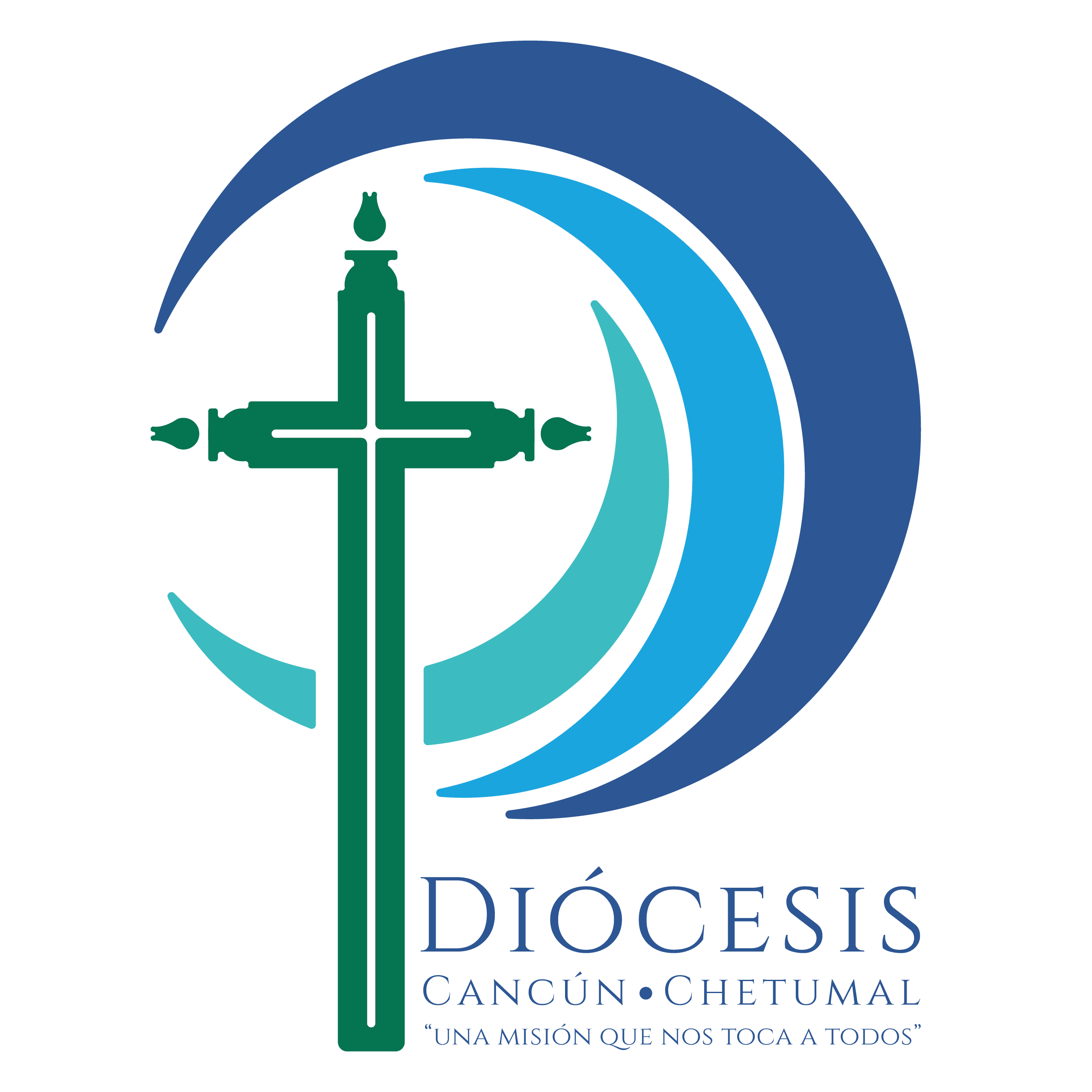Por Luis Alberto Silva
“Y se alegren los que a ti se acogen, se alborocen por siempre;
tú los proteges, en ti exultan los que aman tu nombre”.
Sal. 5, 12
A lo largo de los siglos, han sido numerosos pensadores los que se han esforzado por entender cuál es la finalidad de la vida del ser humano.
Ya desde la antigua Grecia vemos que ha habido diferentes posturas. Los filósofos hedonistas pensaban que la felicidad estaba en el placer corporal e inmediato, los epicúreos coincidían en que era el placer pero dando preferencia al intelectual sobre el corporal, pues era más duradero y puro.
Aristóteles, por su parte, propone que la felicidad es el anhelo más profundo del ser humano y fuente de su conducta, entendiendo que la verdadera felicidad consiste en hacer el bien y autorrealizarse, alcanzando metas propiamente humanas y ejercitando las virtudes.
Los filósofos estoicos entendían como felicidad la tranquilidad del alma, la cual, se alcanza cultivando un buen carácter, con un discernimiento entre lo qué está en sus manos y lo que no, para ocuparse de lo primero y aceptar lo segundo. Para ellos es más importante ser una persona virtuosa que disfrutar del placer o padecer sufrimientos. Y dado que la muerte es inevitable, consideran importante prepararse para cuando llegue dicho momento.
Actualmente, también se han hecho aportaciones, por ejemplo, alguna corriente dentro de la psicología estudia las emociones como medio de alcanzar la felicidad, junto con el compromiso de vivir con valores y dar sentido a la propia vida. Otro psicólogo, Abraham Maslow, propuso una pirámide que refleja la jerarquía de las necesidades humanas para su bienestar, siendo la autorrealización la cúspide. Por tanto, serían momentos de autorrealización lo que se entendería como felicidad para una persona.
Hasta este punto hemos enumerado lo que se ha entendido por felicidad para distintos filósofos y psicólogos, ahora toca analizar cómo la fe que tenemos, puede enriquecer lo anterior, no solamente pensando en la felicidad en este mundo, sino en la vida eterna.
Para Santo Tomás de Aquino, “la bienaventuranza es el fin último de la vida humana” (Suma Teológica, I-II, q. 1, a. 1). Se pregunta en qué consiste ésta: ¿riqueza, honores, fama, poder, placer, un bien corporal o del alma, un bien creado? Hace la distinción entre la bienaventuranza imperfecta que se puede tener en esta vida, con el ejercicio de las virtudes morales que dispone para la bienaventuranza perfecta, que se alcanza solamente mediante de la participación de Dios, que es por esencia el sumo Bien y, por tanto, la bienaventuranza misma.
San Ignacio de Loyola, tras su propia experiencia de conversión y apegado a la cita bíblica “Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida?” (Mc. 8, 36), escribe los ejercicios espirituales, dirigidos a quienes buscan un mayor conocimiento de la Voluntad de Dios en la propia vida, para crecer en santidad, la cual, sería otra forma de referirnos a la felicidad como católicos.
Así como ellos dos, habrán otros santos que a lo largo de la historia nos dan ejemplo de que seguir a Cristo es encaminarnos desde esta vida a la felicidad en la vida eterna. San Pablo lo expresa muy bien con estas palabras: “Pues para mí la vida es Cristo y morir es ganancia”. (Fil. 1, 21).
Como alguna vez mencionó un sacerdote en una homilía. Tres consejos que sería conveniente vivir, son:
- Vive. No solamente existas o pases los días en piloto automático.
- Vive feliz. Aprovecha la vida para encaminarte hacia ese anhelo más profundo que tienes.
- Vive feliz, en gracia de Dios. La auténtica felicidad se alcanza plenamente en la vida eterna.